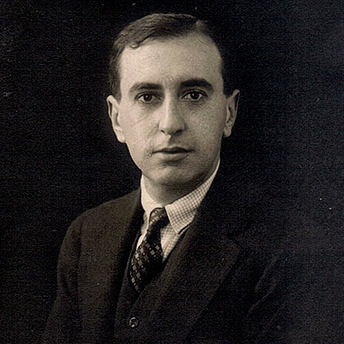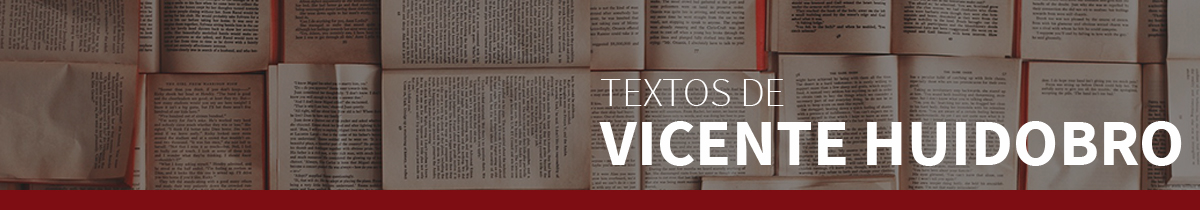
- 1. Cuentos diminutos
- 2. Carta a Guillermo de Torre
- 3. Dos ejemplares de novela
- 4. Joan Miró
- 5. Necesidad de una estética compuesta por los poetas
- 6. Prólogo a Defensa del ídolo de Omar Cáceres
- 7. Carta a Pablo de Rokha
- 8. Teresa Wilms
- 9. Yo
- 10. Prefacio al libro Adán
- 11. Las siete palabras del poeta
- 12. Balance Patriótico
LA JOVEN DEL ABRIGO LARGO (1)
Cruza todos los días la plaza en el mismo sentido.
Es hermosa. Ni alta ni baja, tal vez un poco gruesa. Grandes ojos, nariz regular, boca de fruta madura que azucara el aire y que no quiere caer de la rama.
Sin embargo, tiene un gesto amargado y siempre lleva un abrigo largo y suelto. Aunque haga un calor excepcional. Esa prenda no cae jamás de su cuerpo. Invierno y verano, más grueso o más delgado, siempre el sobretodo como escondiendo algo. ¿Es que ella es tímida? ¿Es que tiene vergüenza de tanta calle inútil?
¿Ese abrigo es la fortaleza de un secreto sentimiento de inferioridad? No sería raro. Por eso tiene un estilo arquitectónico que no sabría definir, pero que, seguramente, cualquier arquitecto conoce.
Tal vez tiene el talle muy alto o muy bajo, o no tiene cintura. Tal vez quiere ocultar un embarazo, pero es un embarazo demasiado largo, de algunos años. O será para sentirse más sola o para que todas sus células puedan pensar mejor. Saborea un recuerdo adentro de ese claustro lejos del mundo.
Acaso quiere sólo ocultar que su padre cometió un crimen cuando ella tenía quince años.
TRAGEDIA
María Olga es una mujer encantadora. Especialmente la parte que se llama Olga.
Se casó con un mocetón grande y fornido, un poco torpe, lleno de ideas honoríficas, reglamentadas como árboles de paseo.
Pero la parte que ella casó era su parte que se llamaba María. Su parte Olga permanecía soltera y luego tomó un amante que vivía en adoración ante sus ojos.
Ella no podía comprender que su marido se enfureciera y le reprochara infidelidad. María era fiel, perfectamente fiel. ¿Qué tenía él que meterse con Olga? Ella no comprendía que él no comprendiera. María cumplía con su deber, la parte Olga adoraba a su amante.
¿Era ella culpable de tener un nombre doble y de las consecuencias que esto puede traer consigo?
Así, cuando el marido cogió el revólver, ella abrió los ojos enormes, no asustados, sino llenos de asombro, por no poder entender un gesto tan absurdo.
Pero sucedió que el marido se equivocó y mató a María, a la parte suya, en vez de matar a la otra. Olga continuó viviendo en brazos de su amante, y creo que aún sigue feliz, muy feliz, sintiendo sólo que es un poco zurda.
1.Este relato y el siguiente son los únicos que se conocen de su obra titulada Cuentos diminutos, que iniciara en 1927, pero que no concluyó.
París, 30 de Enero de 1920
Querido amigo:
Me pregunta Ud. por qué no escribo a España, y bien puesto que soy un hombre franco y leal debo decirle a Ud. la verdad ruda: porque estoy asqueado de la conducta de esos literatillos de vuestra tierra para conmigo y no quiero saber nada de lo que pase por allá.
Creo que esto es bien simple y excepción (sic) hecha de Mauricio Bacarise (sic) y Ramón Prieto creo que la inmensa mayoría de los otros no son sino unos aprovechados arribistas (sic) y unos bobos que desacreditan con sus confusiones (sic) y sus producciones ineptas la seriedad de algo que yo estoy obligado a defender más que nadie.
Maldita mil veces la hora que pasé por España y os revelé parte de mi secreto tan querido y tan digno por su verdad y su pureza de mayor suerte y mayor respeto.
Unos me han estropeado con la falsificación y la confusión (sic) respecto a la poesía misma y los otros queriendo robarme lo que era mío para ponerlo en la cabeza de Apollinaire, de Reverdy o de cualquier otro imbécil.
Y lo que es más cómico esto lo hacen individuos a quienes les he revelado sin miedo la existencia de esos otros y que al principio se espantaban y abrían la boca y los ojos con gestos de niños bobos. Ahora resulta que saben más que yo de lo que yo les he enseñado y creen satisfacer su envidia con vestir de adornos ajenos a otros poetas que no conocen, adornos robados de aquel que conocieron… Helas!!!!(sic).
Felizmente aquí las cosas se pasan muy de otra manera y toda la gente grande ve la diferencia y la distancia que hay entre este buen Huidobro y los otros.
Así hoy todos han visto y palpado la diferencia entre los comediantes como el infeliz Cocteau, el otro desgraciado de Reverdy y yo.
Todavía ellos (y todos aquí) siguen siendo poetas descriptivos, aún no pueden escapar de lo que ellos pretenden haber gritado y hecho antes que yo, y con eso queda demostrado quién ha sido el primero.
Reverdy, a quien considero un mal discípulo mío, como dije a Ud. allá que respondía a su carta, está completamente muerto y en vano me tiende la mano con una mirada lastimera pues ahora vengo en justiciero y en quijote, lanza en ristre, a defender lo mío y separarlo de las malas compañías y las camaraderías equívocas, y no sanar moribundos.
Anteayer en el diario “le Temps” Sonday le da un palo a Reverdy y le dice exactamente lo que yo le dije a Ud. de él hace poco en Madrid: que sus versos son descripciones cortadas y como notículas al margen de algo.
En cambio toda la gente que sabe dice que soy el único que no es descriptivo ni anecdótico, y en el cual todo es creado por el poeta.
¡Lo que vengo sosteniendo desde el año 1915!
En fin ya sabe Ud. por qué no quiero escribir hacia esos lados. Estoy harto de los pic-pockets literarios. No me refiero a los poetas que hicieron verdadero creacionismo sino a los ladrones de paternidad.
Manuel María Durand en una carta que me contesta desde Oviedo culpa a Ud., amigo Guillermo, y a Cansinos de haberme presentado al público español como habiendo hallado (sic) en España, lo que ya existía en Francia.
¡Tanto existían que aún en 1920 no logran, a pesar de que estrujan los sesos hacer un poema creado!
Por eso no quiero escribiros, porque vosotros no aclaráis las cosas y dejáis cundir, con agrado quizás, la confusión (sic) y el caos y porque yo pienso atacaros a todos los que han procedido mal conmigo, y muy rudamente, en mi próximo libro sobre estética.
Ya verá Ud. lo que os digo y sobre todo a Cansinos a quien si ve le ruego decir de mi parte que se resigne ante la verdad y no busque más padrinos al “Creacionismo” porque no los encontrará ni en Mallarmé ni en nadie y verá cómo yo le respondo en mi libro.
No quiero saber nada con la estupidez bullanguera llámese dadaísmo, futurismo o ultraísmo. Soy felizmente algo más serio. Afectuosos saludos.
Vicente Huidobro
-Le ruego advierta a Cansinos y a todos que prohíbo reproducir cosas mías sin mi permiso.
(Vuelta 175, Junio de 1991)
Palma de Mallorca, agosto de 1932. Señor Hans Arp.
Querido Hans:
Aprovechando mi estada en Barcelona, camino de Mallorca, en donde voy a pasar mis vacaciones, llevé a un editor nuestras Tres novelas ejemplares. El editor las encontró cortas para hacer un libro y me he visto obligado a escribir yo solo otras dos más. Estas dos, que he titulado Dos ejemplares de novela, te las dedicaré a ti en recuerdo de aquellas vacaciones que pasamos juntos en Arcachón y de esas noches cuando a la hora de la sobremesa nos entreteníamos en escribir juntos las tres novelas tan ejemplares que encabezan este libro. Aún tengo en los oídos tus risas y aún me parece ver esos relámpagos repentinos que iluminaban nuestros ojos en ciertos momentos.
Siempre creí imposible escribir un libro en colaboración con alguien y poder acordar mis instrumentos con los de otro. Contigo la cosa marchó tan bien, que no me lo puedo explicar sino por cierta confraternidad espiritual que es seguramente la razón por la cual nuestra amistad ha sido siempre sólida y sin manchas.
Muchos dirán al leer estas páginas que nosotros sólo sabemos reír. Ignoran lo que la risa significa, ignoran la potencia de evasión que hay en ella. Además creen que un poeta no puede presentar varios aspectos; tienen el alma monocorde y juzgan a los demás como son ellos.
Estas páginas no corresponden, claro está, a toda nuestra obra ni a todo nuestro ser integral. Son sólo una faceta de nuestro espíritu y mal nos juzgaría quien sólo a través de ellas quisiera vernos. Sin embargo, hay en ellas algo más que risas y que burlas. En mi pieza de teatro Gilles de Raíz hay una escena en la cual Gilles dice: “Si no riera en este instante, mi cerebro estallaría”. Para cuántos hombres la risa es una válvula de escape salvadora como lo es el llorar. Cuántas veces habríamos estallado si no hubiéramos reído. El alma popular, que posee tantas intuiciones, lo ha indicado en dos de sus dichos más corrientes: “Estalló en carcajadas. Estalló en lágrimas”. Esas frases encierran en sí un concepto más profundo que el que ellas creen poseer y que el que las gentes les atribuyen; tan profundo que se les ha pasado desapercibido. Ello significa que a veces estallamos en risas o en llantos para no reventar. Estoy cierto de que un día la ciencia podrá probar mi afirmación.
Pero, ¿crees tú que vale la pena explicarse y explicar nuestras obras frente a posibles incomprensiones? Sabemos nosotros que nadie puede limitar nuestro campo y que la apreciación ajena sólo significa una piedra o una flor en medio de un continente o de un planeta. La poesía no está obligada a ser lo que ciertos señores quieren que sea o creen que es, ni lo que ellos ven en ella.
Un abrazo de tu viejo amigo que te quiere y te recuerda constantemente,
Vicente Huidobro
¿En dónde he visto esto? En ninguna parte, en todas partes, porque el hombre es mitad realidad, mitad sueño. Hace algunos años escribí esta frase: “El universo es el esfuerzo de un fantasma para convertirse en realidad”. Ante los cuadros de Miró no me queda otra cosa que repetir aquella frase. Diez veces ante cada cuadro.
Joan Miró significa la desmaterialización de la materia para convertirse en materia nueva. Y nadie ha pintado la entraña de sus ojos con mayor economía de medios. He ahí su fuerza y su riqueza. La fuerza de no querer ser fuerte, la riqueza de no querer ser rico. Si hubiera un pintor capaz de dar la emoción con un punto, ese pintor sería Joan Miró.
Y el sol es de la familia, está en el secreto de la economía.
¿Para qué el cielo azul si sus ojos son azules? ¿Para qué el campo verde si sus ojos son verdes? ¿Para qué la noche negra si sus ojos son negros? ¿Qué necesidad tienen algunos de ver flores apretadas entre marcos o animales o montañas o selvas o ríos asesinados? Matad al asesino y matad también al que necesita encontrar todos los días sus viejas amistades colgadas de la pared.
He aquí lo que importa: que la varilla del mago esté en las manos del creador. Y Joan Miró, ante las discusiones de los hombres, saca su varilla mágica del fondo de un bolsillo o del ombligo y las lenguas no tienen más que callar y los ojos que mirar.
Tengo el orgullo de haber sido acaso el primero que habló de él en París, cuando recién llegaba de España, cuando el árbol futuro no estaba todavía regado por la saliva de tantas alabanzas. Los rayos y relámpagos que se debaten sobre la cabeza de las estrellas no molestaban aún la suya. Joan Miró me lo recuerda en una carta: “Usted fue uno de los primeros que habló de mí en París. Tal vez un día esto tendrá un valor histórico y documental muy grande”. Así lo creo, mi querido Miró, pues tengo confianza en los músculos de tu espíritu. Sólo creo en los hombres de las tempestades y tu cabeza está cernida de rayos y relámpagos.
Cuando las montañas se ponen en marcha y bajan a oír las flores que tocan el violín, por algo será, me digo yo. Y por algo es. No en vano la Tierra gira con sus hombres y sus piojos y sus piedras dolorosas, y sus días y sus noches.
Se trata de hacer que el Universo esté al alcance de nuestro pecho. Cuando un hombre nos pone el cielo a flor de mano, nuestro corazón agradecido tiene que saludarlo, nuestros párpados tienen que aplaudir.
¿De dónde viene ese mundo? ¿A dónde va ese mundo? Viene de mis ojos y va a mis ojos. Ante él hay que inclinarse. Es inútil hablar. ¿No comprendéis la lógica del misterio? Silencio, entonces, señores, silencio. Y si no habéis sentido el calor de ese mundo, ¡cuidado!, que os vais a quemar los dedos.
No se trata de ser artista: esto es muy fácil. El globo terráqueo está cubierto de artistas. Se trata de ser hombre, y esto es muy difícil. ¿Cuántas veces hemos encontrado un hombre entre los hombres? Joan Miró es uno de los pocos que dejan huellas de hombre a su paso por los caminos de la fierra. Este es el hombre. Que los astrónomos oigan de repente la música de una estrella nueva; que el Sol no gire alrededor de la Tierra sino la Tierra alrededor del Sol; que las piedras que servían para matar animales y doblegar gigantes o para ensangrentar ojos de boticarios, sirvan ahora para los cimientos de nuestras casas; que el mar que servía para lavar nuestra mugre, sirva para que descubramos continentes e islas maravillosos; que la luna tosa en los días de las epidemias humanas; que el arco iris que entra por mi ojo derecho salga en rebaños de cebras por mi ojo izquierdo; que la flor del aburrimiento se convierta en pájaro de milagro. He aquí la metamorfosis y la transubstanciación. He aquí al hombre más allá de sus límites, abriendo nuevos límites. He aquí al hombre en medio del universo creando un universo.
Artículo dedicado a Joan Miró por Vicente Huidobro, en Cahiersd’Art, 1933.
Tal como las leyes de la química deben ser establecidas por un químico, y las de la astronomía o de la fisiología han de ser trazadas por un astrónomo o un fisiólogo, las leyes de la poesía nunca serán justas si no son elaboradas por poetas.
Los filósofos o los médicos que hablan de poesía se arriesgan a no comprender nada y a enredarlo todo. Hablan desde fuera de algo en que es preciso estar metido para poder profundizarlo.
Esto es lo que nos prueban los ejemplos citados por las personas de fuera cuando hablan de poesía. En todas las ciencias existen los hombres de laboratorio, que son los que realmente cuentan para las personas de dentro, y los vulgarizadores, que casi siempre tienen mayor renombre, ya que siendo más fácil su arte, éste les da más popularidad.
¿Cuáles son los poetas citados en los ensayos sobre poesía escritos por personas de fuera? Son aquellos poetas que nada significan para los verdaderos poetas. Por ello, todas las teorías basadas en tales ejemplos caen por tierra.
Leí, años atrás, en una revista, un artículo de los doctores Antheaume y Dromard sobre la inspiración. ¿Y sabéis qué poetas citan y de la manera de escribir de qué poetas hablan en ese artículo? José María de Heredia, SullyPrudhomme, FrancoisFabié, Auguste Dorchaim, Emile Trolliet.
Después de esto, el diluvio.
No os diré que todo estaba mal en ese artículo, pues había cosas buenas. Pero, de inmediato, vuestras miradas caían sobre monstruosidades como la siguiente:
El arte es creador por la forma en que utiliza los productos que hay en su dominio; pero estos productos no los descubre él, sino que los encuentra ya establecidos. En efecto, la emoción sólo deriva de los productos determinados por la herencia y que han adquirido, por así decirlo, el derecho de ser usados.
Es posible que lo que acabáis de leer sea cierto para un médico, pero todos sabemos que es absolutamente falso e ingenuo para un poeta.
¿Sabéis cuál es el poema analizado por Fr. Paulhan en su libro Psychologie de l’Invention? Es la Tristesse de David, de Roger Dumas.
Nunca se terminará de citar casos parecidos.
Los mismos doctores Antheaume y Dromard dicen, en el artículo ya citado, que “la imaginación es la facultad dominante de las sociedades primitivas, y a medida que la razón se perfecciona, ella se debilita y descolora”.
Para un poeta que conoce y entiende la actual poesía, esta afirmación es completamente gratuita, pues para él la imaginación se perfecciona tanto como la razón. La imaginación se torna también más compleja, se amplía más, logra conquistar zonas insospechadas, vastos territorios, que permanecen cerrados por mucho tiempo para los contemporáneos del poeta, quienes, al no comprenderlo, lo acusarán de moderno y de ininteligible, sin ver que estas obras no son más que el resultado de una imaginación perfeccionada.
Tal vez lo comprenderán los jóvenes sabios de las siguientes generaciones (1), pues se habrá hecho más habitual, más manuable, y entonces lo citarán en sus estudios, excluyendo y negando, a su vez, la poesía de los jóvenes poetas de su época, para no dejar así de caer en la misma inconsecuencia de sus abuelos.
Querría saber qué pensarían los sabios de laboratorio de los estudios sobre la ciencia hechos por alguien que citara en cada página, en apoyo de sus tesis, a Gustave Le Bon o a Jaworski.
En general, los estudios sobre Arte realizados por los que se llama hombres de ciencia son tan ridículos para los artistas como podrían serlo los estudios sobre la ciencia hechos por artistas sin una cultura científica especial. Me sorprendí mucho al hallar el nombre de Mallarmé rodeado de elogios y de justas observaciones en un libro de Le Dantec. Pero éste es un caso excepcional y casi único.
Y cómo queréis que un médico o un biólogo no se equivoque cuando veis que un poeta, un artista como Théophile Gautier dijo, hablando del Greco, que este maravilloso pintor creó “obras maestras estando loco”. Cierto que Théophile Gautier es un poeta de una mediocridad notable; de todos modos, la grandeza del Greco es demasiado clara.
Es necesaria una estética de la poesía hecha por las personas de dentro, por los iniciados y no por los que miran de lejos.
(1) ¿Queréis ver la profunda diferencia que hay entre una generación y otra? Hoy André Bretón exalta extasiado la nuit des éclairs; ayer Rene Doumic, en un número especial de la RevueDcux Mondes (octubre de 1904), protestaba indignado contra la imagen soberbia de un Shakespeare escribiendo “en una especie de alucinación, en una noche de la que brotarían relámpagos”.
Por Vicente Huidobro
Estamos en presencia de un verdadero poeta, es decir, no del cantor para los oídos de carne, sino del cantor para los oídos del espíritu.
Estamos en presencia de un descubridor del mundo y de su mundo interno. Un hombre que vive oyendo su alma y oyendo el alma del mundo. Esto significa un hombre que oye en profundidad, no en superficie.
El hombre asaltado de visiones.
El hombre cuyas células tienen una preciencia y un recuerdo milenario.
No olvidéis que un verso representa una larga una larga suma de experiencias humanas. Y aquí radica su importancia y su trascendentalidad, en esa voz reveladora de lo íntimo del Todo y que por eso parece a los profanos, incomprensible. Los trascendental no es grandeza hacia afuera, sino grandeza hacia dentro. La poesía no es inconciencia, es estado de conciencia cósmica. La poesía es clarificadora de los fenómenos del mundo, por eso es trascendental (…).
Oíd a este poeta, oíd la voz de Omar Cáceres, que exclama: “Mi soledad flor desesperada” y comprenderéis por qué afirmo que estamos en presencia de un verdadero poeta. Todo el libro Defensa del Ídolo está lleno de esta lleno de estas revelaciones, lleno de síntesis luminosas, de experiencias humanas.
De ahí la intensidad de este poeta que parece estar siempre auscultando más allá.
Omar Cáceres sabe que la poesía es la valorización de la vida interior y que en la creación poética el poeta presenta el caso de una necesidad de vivir otros mundos.
La poesía es defensa del Ídolo y creación del Mito. La poesía existe como Ídolo en mí y como Mito fuera de mí. Existe con su propia vida, con su destino, con su fatalidad y ella aplastará todo lo que pretenda obstruirle el camino y su marcha imperativa, por ella es necesidad orgánica y necesidad cósmica. Las reglas fijas, los consejos, las críticas, etc., será gusanillos bajo sus pies de mármol.
La alta poesía no la hacen las leyes de la retórica, sino el equilibrio entre el movimiento interno y el movimiento externo o sea la expresión humana.
Nada hallaréis en este libro de retórico, o de aprendido, de cantor fácil y elegante. Su autor no es el artífice mañoso y lisonjero, es el hombre que tiene el poder de romper las ligaduras del mundo aparente y que logra ver las realidades recónditas.
La poesía está en todas partes (como decían antes de Dios). La poesía es. La poesía forma parte del ser universal, es su esencia misma y por eso sólo los poetas conocen los hilos invisibles que unen todas las cosas.
Las fuentes de la poesía son las mismas fuentes de la energía universal.
El poder creador, el podes transformador. Su historia es el más perfecto historial de la naturaleza y el hombre. (Pero ¡cuán pocos son los verdaderos poetas y cuántos los falsos poetas!)
Cuando después del advenimiento de un mundo mejor, es decir, después del triunfo de la revolución social, los hombres se hayan superados y vivan todos en una mayor cultura, cuando la lucha por la vida, al estilo perro, haya desaparecido y el espíritu reine como el sol, entonces los hombres profundos estudiarán el desarrollo y la evolución humana no en los historiadores sino en ciertos poemas, porque la poesía de los grandes poeta señala mejor que nada las corrientes internas de una época y porque las preocupaciones de sus más altos espíritus sólo pueden adivinarse a través de ella.
Aquí tenéis ahora “eslabones herméticos hablándose al oído” y hablándoos al oído “en un solo éxtasis de aire”.
Detrás de tus ventanas la poesía cruza el universo como un relámpago.
La Nación, 11 de junio de 1925
Señor
Pablo de Rokha
Estimado amigo:
He recibido su carta y su revista “Dínamo”. Le felicito por la labor de aseo que Ud. se impone en ella. Fuera del título que me parece algo futurista a la italiana, su revista es simpática y hará mucho bien. Me parece ver en su grupo una tendencia a lo grandioso, al drama horrendo, a lo tormentoso y desbocado de terrores, y ello, créame Ud., es infantil, es hinchazón hispánica y resta fuerza verdadera a toda obra. La verdadera fuerza no se ve, pues no consiste en emplear palabras formidables, sino en dominar y manejar el cosmos con la sonrisa en los labios.
Yo nunca he cantado problemas melancólicos y en toda mi obra no podrían citarse una docena de poemas con ese elemento que es, tal vez, lo que más detesto. Por otra parte, en mi poesía no hay problemas, pues yo no creo que exista ningún problema.
Créame, amigo mío, por la vieja amistad que nos une, que algún día que nos veamos, se lo probaré con libros en la mano: el europeo no es sutil; en cambio Uds. sí son sutiles porque la grandilocuencia es trampa verbal, es engaño de sonoridades, y es sutileza dar el aspecto de una cosa y no la cosa.
El europeo detesta lo grandioso porque lo considera un arte fácil y lo considera signo de ingenuidad y romanticismo.
No sólo el Creacionismo, sino todo el arte es limitación, porque como decía Nietzsche “el artista es el que danza entre cadenas” y cada frase, cada verso significa una selección, el sacrificio consciente o inconsciente de otros elementos que se nos presentaran al cerebro, y por eso rechazamos, dando preferencia a los que dejamos: luego, una limitación.
Dice Ud. en el artículo que me envía, “duradera es la obra delgada de Huidobro” y yo creo justamente que si ella es duradera, es porque está hecha sin pretensión, sin aspiraciones trascendentales, sin creerse gigantesca, sino el libre juego de los sesos de un individuo que se aburre y quiere no aburrirse.
Lamento no poder decir lo mismo de las obras gruesas, ellas son perecederas. Al correr de los años se desinflan. Así como los globos de los niños que al día siguiente de comprados, amanecen en el suelo como pájaro muerto.
Le repito, querido amigo, que yo no creo en ningún problema, en nada de solemne y grave, sino en una serie de cosas que nos harían reír si muchas veces no nos dieran asco, pero sin jamás alcanzar a desaburrirnos mayormente, sin jamás alcanzar a la grande aventura.
Lo único que me distrae un poco, lo único que me impide suicidarme, es jugar a los versos, en el instante extra de hacer un poema, lo que yo he llamado una partida de ajedrez, contra el infinito, el instante que me arranca de lo habitual, que me hace tener una visión loca del mundo, una visión absurda, ilógica (dentro de lo cotidiano), que me permite ver una oveja comiéndose el crepúsculo, a la noche cayendo de los ojos ajenos.
Ese juego fiebroso, incongruente (dicen algunos), que da a las palabras una cierta vibración cargada de calorías que no se sabe de dónde vienen, es lo que se llama la poesía.
Aquí recuerdo una frase de Pascal, sobre los filósofos, que dice: “Ordinariamente nos imaginamos a Platón y Aristóteles con grandes togas y, como personajes siempre graves y serios. Eran buenas personas que reían como los otros, como sus amigos, y cuando hicieron sus leyes y su tratado de política, lo hicieron jugando y para divertirse. Era la partida la menos filosófica y la menos seria de su vida. La más filosófica era de vivir simplemente y tranquilamente.
Yo, por mi parte, no creo que ninguna persona seria, sea seria.
Todo eso me parece buscar manera de aburrirse más, como si la vida de por ella misma, no fuera ya bastante insulsa.
Matemos una vez por todas ese énfasis hispánico, esa falsa poesía gruesa, de tumores de humo, herencia de Herrera y de Quintana, que aunque tapicemos de modernidad, no pierde, por ello, todo su peso muerto.
En cuanto a lo que Ud. me dice, querido amigo, que su revista requiere mi adhesión, cuente con ella tal como Ud. me dice que yo puedo contar con Uds.
Saludos afectuosos.
Vicente Huidobro
Por Vicente Huidobro
Entre las páginas del diario de Julián Dox había este retrato de Teresa Wilms. Me parece muy exacto y por eso lo he entresacado cuidadosamente, como una flor de emoción:
Teresa Wilms es la mujer más grande que ha producido la América. Perfecta de cara, perfecta de cuerpo, perfecta de elegancia, perfecta de educación, perfecta de inteligencia, perfecta de fuerza espiritual, perfecta de gracia.
A veces cree uno encontrar otra mujer casi tan hermosa como ella, pero resulta que le falta el alma, el temple de alma de Teresa, que sólo aquellos que la vieron sufrir pueden comprender.
Otras pueden tener el alma magnífica de Teresa, pero les falta su inteligencia, su inteligencia rica y variada. La fantasía creadora de Teresa era algo fantástico.
Fue grande en el amor como en el dolor. Ella no pertenecía a esa casta de mujeres frívolas y de alma baja que reniegan e insultan el nombre de un sueño vivido por miedos o pequeñas debilidades.
Ella sabía erguirse y proclamar con la cabeza en alto como bandera de triunfo su amor y su ideal, y era capaz, llegado el caso, de defender su corazón hasta la muerte.
No permitió que nadie atropellara los derechos de su alma.
Teresa puesta frente al dolor, de pie frente a las tragedias de la vida, frente a las pequeñeces de los hombres, era algo soberbio y casi aterrador como una estatua en medio de los relámpagos de la tormenta.
Sus ojos únicos, sus ojos eran dos frascos gemelos que vaciaban su bálsamo verde sobre la vida perfumando todos los rincones del mundo.
¡Cuántos la rodearon y cuán pocos pudieron acercarse a la intimidad de su espíritu!
Por eso fue mal juzgada, por eso las calumnias mordieron su corazón. Hasta no faltó quien, sin duda el más despreciado de todos los que pretendieron hacerse sus cercanos confidentes, quiso después de su muerte dar a entender cosas tan absurdas que sólo podían hacer reír. ¡Como si Teresa hubiera sido fácil a las confidencias y a las obsequiosidades de sus admiradores!
Es no conocerla.
—Estos infelices —solía decir— creen que yo soy de las que andan mostrando el fondo de sus sentimientos y pasando su corazón como una ficha de ruleta.
¡Oh Teresa! Tu alma era un terremoto de flor, y las delicadezas de tu alma no fueron ni sospechadas por la vulgaridad humana.
En una carta decía a alguien: “Vas despertando maravillas por donde pasas, juegas con los encantos como un malabarista de estrellas”. ¿A quién mejor que a ella misma podría aplicarse esa frase? Ella que irradiaba lo maravilloso a cien leguas a la redonda y dejaba en pos de sí una estela de sobrenatural.
Más tarde, en uno de sus libros, clama el impulso de su alma: “¿Por qué te alejaste? ¿Qué alma negra vertió la calumnia en tu pecho?”. Y luego repite: “Vuelve a la tibia cuna de mis brazos, donde te cantaré hasta convertirme en una sola nota que encierre tu nombre”.
¡Oh espíritu selecto, cómo debió sufrir tu corazón! ¡En qué bellezas temblorosas se estrujó tu dolor!
Y una noche en la barca del silencio te fuiste río abajo del Silencio. Los pescadores creyeron que Loreley pasaba encantando la muerte. Sus tristezas brillaban sobre el agua, porque ella había escrito: “Sufrí y es el único bagaje que admite la barca del olvido”.
Triunfadora, radiante se fue a la deriva. Ella dijo una vez:
—A ti el amor te humilla, a mí me exalta. —Y ella tuvo razón.
La noche de su muerte… ¡Qué vacío de vértigo, qué caos! La memoria quedó llena de heridas… ¡Ah!, sí… Había fiesta en los bulevares de París. Las rondas pasaban cantando. Era el Réveillon, la Noche Buena. ¡Qué ironía! Montmartre estaba luminoso y los molinos de la danza hacían girar la vida en un torbellino de estrellas al viento.
Nosotros, ¿te acuerdas, amigo?, no vimos las luces de la fiesta. Cruzábamos en medio de las gentes con la cabeza gacha y los ojos llovidos. Fue la noche del mundo. La Noche Mala.
Éramos dos derrotados de la alegría, estábamos envejecidos, acobardados… Éramos dos andrajos en silencio subiendo las escalas de nuestra angustia, apoyados el uno contra el otro para no caer. En silencio, en silencio, marchábamos, marchábamos…, escondiendo los ojos para que nadie pudiera robarnos el tesoro de nuestro dolor.
¿Y después?
Gotas de silencio caen sobre el corazón.
Se fue, se fue. La amiga de palabra suave y miradas de perdón. Estaba frágil de tanto martilleo y se fue.
¡Qué buena compañera! Con la mano tendida a los naufragios. ¡Qué almohada de dulzuras para las frentes doloridas! ¡Qué sonrisa comprensiva para las incomprensiones!
Se fue… Ahora, ¿veis que hacía falta?
En la noche de Pascua de Jesús del año 1921, cuando el PéreNoel traía a la tierra los más hermosos juguetes del cielo, se llevó al cielo el más hermoso juguete de la tierra.
(De Vientos Contrarios, 1926)
Vicente Huidobro
Nací el 10 enero de 1893.
Una vieja medio bruja y medio sabia predijo que yo sería un gran bandido o un grande hombre.
¿Por cuál de las dos cosas optaré? Ser un bandido es indiscutiblemente muy artístico. El crimen debe tener sus deliciosos atractivos.¿Ser un grande hombre? Según. Si he de ser un gran poeta, un literato; sí. Pero eso de ser un buen diputado, senador o ministro, me parece lo más antiestético del mundo.
Después de pasar por algunos de esos graciosísimos colegios en que una doña Mariquita o doña Zoila o doña Carmelita, nos enseñan y nos doctoran en Silabario y nos amarran los pantalones cada vez que vamos para adentro, pasé al colegio de los jesuitas.
Ahí sufrí mi primer desengaño. Había creído que los sacerdotes eran siempre gente dulce, amable y cariñosa, que dan caramelos, santitos y medallitas, como los había visto en mi casa, llenos de afabilidad y suavidad, llenos de cordero pascual, y me encontré con unos padres enojones, estrictos, iracundos y muy castigadores. Habían caído ante mi vista los vellones de oveja, dejando en su lugar a unos géneros negros y severos.
En vez de caramelos, santitos y medallitas, había pésimas, arrestos y algo muy misceláneo que consistía en afirmarse en los pilares en los tiempos de recreo o vigilar la puerta del padre prefecto como los guardas de la Moneda.
Los dos primeros años fui estudioso y aprovechado, después me boté a flojo, con excepción de los ramos que no eran matemáticas, hasta el cuarto año de humanidades en que volví por mis perdidos fueros.
Estudié muy bien la literatura, y en el examen obtuve una distinción, lo cual era perfectamente injusto, pues había sido el primero de mi clase y no cometí un solo error.
En el examen de Historia obtuve dos distinciones. Ahí aprendimos que Isabel de Inglaterra fue una mala reina; que Felipe II, aquel hombre repugnante, de alma negra y estúpido como un histrión, que murió en el Escorial, lleno de piojos y oliendo a letrina, había sido un gran rey; que la Inquisición era una obra santa, y Maquiavelo era un bandido.
Los padres jesuitas no se dan cuenta que atacan a Loyola cada vez que atacan a Maquiavelo.
Ese año tuvimos un charadesco profesor de francés que llegaba tarde a la clase todos los días y con la cara amarrada.
En mis nueve años de colegio conocí muy bien el espíritu de los padres jesuitas, por eso sé odiarlos, quererlos y admirarlos. Odiar a algunos por intrigantes, por chismosos y por espías, porque siempre en sus palabras había algo de traición, de sombra y de olor a subterráneo. Querer a otros por ser hombres, buenos, rectos, sin dobleces, almas sin arrugas, amplios y comprensores de todas las cosas de la vida. Admirarlos a todos porque son una falange macedónica, una máquina infernal, insuperables en la guerra.
Creo que nadie los ha calificado tan admirablemente bien como Santa Teresa de Jesús cuando escribía desde Toledo a la Priora del convento de Sevilla, Sor María de San José, el 26 de noviembre de 1576 y le recomendaba tomaran a los padres jesuitas como directores espirituales. La carta dice así:
“No será poco bien si el Rector de ahí, el P. Acosta, se quisiere encargar de la dirección espiritual del Convento como dice; y así para muchas cosas sería gran ayuda. Más quieren que les obedezcan; y así lo haga, que, aunque alguna vez no nos esté tan bien lo que dicen, por lo mucho que importa tenerlos, es bien pasarlo. Busque cosas que les consultar, que son muy amigos de esto” (1).
Ese párrafo me parece una ironía digna de Voltaire o de Anatole France. Es admirable.
Ahí está condensado todo el carácter de los jesuitas: su sed de mando, y su afán de ser consultados para pontificar y darse humos de sabios.
El año siguiente entré a quinto año de humanidades. Estudié Historia Literaria y supe que Víctor Hugo había sido un sinvergüenza, un cochino, un asno, un canalla, un cerdo, un borracho, etc., etc. Ante un juicio crítico tan profundo y convincente no había más que inclinarse. ¡Qué cosas dice ese padre Ladrón de Guevara! Dios le haya perdonado. ¡Y qué texto el de don Rodolfo Vergara Antúnez! Dios conserve su inocencia. Allí aprendimos que un padre Tira… creo que Tirabosky, jesuita, había llenado su siglo con su nombre. Y esto no lo dice el padre Hurtado, digo Ladrón, sino nos lo decía el profesor, un padre muy simpático y con una meliflua voz de corista de opereta.
Este padre gorjeaba las clases de Literatura y se sabía muchas cosas antiguas de memoria.
También ese año entramos a una especie de Academia Literaria en que se hacían discursos y poesías sobre Prat, el Papa, San Martín, el telescopio, Dios, Rancagua, Chacabuco, el fonógrafo. El telescopio, que permite ver tantas estrellitas de colores, el fonógrafo, que nos regala los oídos con tanta música bonita como hay en este mundo que tuvo que ser creado por Dios, porque de lo contrario ¿cómo se habría creado solo? etc., etc.
¡Ah! Bendito telescopio, ¿cuántas veces me hiciste ver estrellas?
Ese mismo año, a la mitad del curso, me salí del colegio.
Mi salida de los jesuitas es digna de contarse: Un buen día del mes de junio el R. P. Rector me mandó llamar. Yo estaba en el estudio cuando llegó un Hermano y me dijo:
-El padre Rector le necesita; está en su aposento.
-Allá voy, hermano, le respondí. Y llegué a la pieza del padre Rector. Golpeo. ¿Se puede entrar? Y una voz entre mística e inquisitorial, dice desde adentro: Adelante.
Estaban allí reunidos, además del Rector, mi confesor y el padre Prefecto.
Entro. Y el R. P. Rector, jugando con los dedos entre el rosario, con un caramelo en la boca y bajando los ojos y luego clavándolos en mí de vez en vez, me dice:
-Hijo mío, tengo contra ti una acusación grave.
-¿Cuál es, padre?, fue mi respuesta.
-Dicen por ahí que tú lees a Zola y le haces propaganda entre los niños de tu curso.
-Falso, reverendo padre, yo nunca he leído a Zola, únicamente conozco las críticas de Clarín sobre sus novelas y de ellas he hablado, lo cual es muy diferente.
-Sin embargo, quien me lo ha dicho no miente.
-Que lo diga delante de mí.
Durante este diálogo el padre Prefecto hacía gestos con los ojos y la boca, movía la cabeza, golpeaba el suelo con el pie y mi confesor, un padre muy simpático e inteligente, a quien siempre he querido, me miraba con ojos cariñosos. Luego se marchó.
Yo quedé ante los otros dos y volví a decir:
-Que lo diga en mí presencia.
-No es necesario, replicó el Rector bajando la vista, cuando se habla mucho de una cosa, algo hay.
-Es que a mí me parece que no se debe hacer caso de las murmuraciones.
-Hay un refrán castellano que dice: Río que suena, lleva piedras.
Aquí mi desprecio llegó a su colmo, y con toda la indignación de que era capaz le respondí:
-Es el único refrán que nunca puede estar en labios de un jesuita porque desde que se fundó la Compañía de Jesús hasta el día de hoy que se habla mal de ella, luego río que suena lleva piedras.
Ante tan imprevista y verdadera respuesta el pobre padre quedóse patitieso y yo comprendiendo mi papel salí de su aposento, fui al estudio, tomé mi sombrero y salí del colegio, cuidando antes de avisarle a mi confesor la determinación que había tomado de no permanecer un día más en el colegio con una calumnia encima. El padre me aconsejó que aquello no era prudente, que aguardara tranquilo, pero yo no hice caso y me marché a mi casa.
Y aquí una nota psicológica para Monsieur Le Bon. Yo que en realidad no había leído a Zola, después de aquello me entró curiosidad y lo leí y pude admirar sus maravillosas novelas, sus cuadros titánicos que parecen de un Miguel Ángel novelista, y me reí de sus pigmeos enemigos aunque no esté del todo de acuerdo con sus ideas estéticas.
A los pocos días de mi salida del colegio llegó una carta del padre Prefecto, que hasta hoy conservo, en que decía a mis padres que yo podía volver al colegio. Buen cuidado tuve de no volver jamás.
Sin embargo, de todas estas cosas y muchas otras más, guardo para algunos padres del colegio gran cariño y profundo reconocimiento. Para esos padres que poseen la dulzura de Cristo, cuyas almas amplias, comprensivas y serenas son como una página de Biblia, no para los otros, almas obscuras, fanáticos, ridículos e intransigentes en cuyos ojos fulguran todavía las Hogueras de la Inquisición.
Muchas veces he pensado cómo sufrirán los padres de verdadero talento y sabiduría entre esa manada de vejigas infladas de estupidez y de ignorancia. ¡Cómo se revelarán sus almas nobles contra ese ambiente de mentiras en que envuelven a los muchachos!
Entre esas mentiras voy a narrar unas cuantas tomadas al azar.
Se les cuentan a los niños los milagros de San Ignacio. Uno de ellos el famoso milagro de la gallina. Que una vez el Santo Padre Ignacio vio a una niñita llorando porque se le había caído una gallina a un pozo y se había ahogado. San Ignacio compadecido bendice el pozo, suben las aguas y saca la gallina y la resucita. Yo me tengo por cierto que esta gallina era hermana de aquel hermano lobo que domesticó el santo de Asís.
Ese es el famoso milagro de la gallina.
Y así como ese nos contaban muchos otros.
Ahora vamos a la verdad histórica y absoluta. El padre Rivadeneira, contemporáneo de San Ignacio y que fue su mano derecha, dice en la Vida del santo que Dios Nuestro Señor no quiso honrar con milagros a San Ignacio ni en vida, ni en muerte.
Esto puede leerlo el que quiera.
Para comprobar ese ambiente de falsedad y de engaño en que viven los alumnos, añadiré dos casos más.
1º En cierta ocasión me dieron una estampa que representaba la muerte de San Ignacio y en la cual aparecía un cardenal administrándole los últimos sacramentos. Esto es falsear la Historia.
San Ignacio murió sin que se le alcanzaran a administrar los últimos auxilios religiosos según puede leerse en carta escrita por el padre Polanco al padre Rivadeneira en que narra la muerte del santo. Como también es falso que haya estado presente un cardenal, porque si bien es cierto que el cardenal Tarasio se encontraba allí, era entonces un muchacho y fue nombrado cardenal más de treinta años después de muerto Loyola.
2º Mucho hablan los padres jesuitas de la obediencia, dicen que San Ignacio les enseñó a ser hijos de obediencia, pues para ser obedecidos hay que saber obedecer.
También dicen que San Ignacio predicó, no sólo con la palabra sino con los hechos, la obediencia de inferior a superior.
Esto resulta cómico. No puede negarse que Loyola predicara la obediencia, pero sí negamos que la practicara. Y vayan los hechos.
Después de recibir los fundadores de la Compañía la Bula de su constitución del Papa Paulo III, se tomaron la libertad de discutirla, corregirla y aceptar lo que les parecía bien y rechazar lo que les parecía mal como lo prueba este documento de 4 de marzo de 1541:
“Queremos que la Bula sea reformada, id est, quitando o poniendo, o confirmando, o alterando cerca de las cosas en ella contenida, según que mejor nos parezca y con estas condiciones queremos y entendemos de hacer voto de guardar la Bula”.
He aquí un modelo de obediencia. Esto prueba que el inconmensurable orgullo de los jesuitas es herencia atávica.
Y véase ahí cómo el Santo Padre Ignacio obedecía al Romano Pontífice.
Esto es histórico. Creo que nadie pretende negarlo.
Alguien a quien leía esto me decía que los jesuitas eran temibles como enemigos. Yo no les temo. Los he conocido algo de cerca… y me tienen muy sin cuidado.
Sé que ellos, en un gesto grotescamente cómico, han pretendido hacer célebre a más de un fantoche de la política o de las letras. No aspiro a celebridad de conventos, a renombre entre sacristanes, ni inmortalidad entre beatas… No pretendo que mi retrato ande oliendo aposentos de legos, ni que mi nombre pase entre los dientes postizos de cuatro viejas, de esas que mueren a los ochenta años, de cólera infantil.
¡Por mucho que ensalcen los jesuitas a García Moreno (es un ejemplo), siempre quedará en la Historia como un tirano vulgar y mediocre!
Quizás me equivoque y hayan también Tiranos Santos, como hay Crímenes Santos, crímenes que se cometen en nombre de Dios. El Santo Crimen de la Bendita Inquisición.
Pero dejemos tranquilos a los padres jesuitas y pasemos a otra cosa, advirtiendo antes que siempre guardo para algunos de ellos gran cariño, como para otros, todo el desprecio que me queda libre.
Una vez salido del colegio, pude dedicarme con más tiempo a la Literatura y al arte en general.
Aquel año, por adelantar curso, di once exámenes de los cuales aprobé diez.
Obtuve en Filosofía primer año, dos distinciones y en Filosofía segundo año, tres distinciones. Ambas votaciones eran justas, pues había estudiado la Filosofía con verdadero interés.
En Latín obtuve dos distinciones, lo cual era perfectamente injusto, pues apenas sabía para tres blancas.
Obtuve en Historia Literaria dos distinciones, lo cual era perfectamente injusto, pues sabía y contesté para tres distinciones.
Los demás exámenes, alternando entre una negra y tres blancas, los aprobé todos, menos uno que creo fue Química. Esos no me importaban.
Estas cosas tan de colegial no tenía para qué decirlas, pero como hube de narrar mi vida de estudiante…
Y ahora entro de lleno en mi corta vida literaria y de hombre.
Empezaré por decir que desde hace cinco años, o sea desde los quince, leo generalmente seis horas diarias. Al principio leí con desorden, leía por leer, después poco a poco he aprendido a leer, estudiando y sacando de la lectura observada el mayor provecho posible.
Siempre he encontrado en mi madre un apoyo entusiasta para mis aficiones de arte.
Recuerdo una anécdota que para mí tiene singular encanto:
Tenía yo más o menos doce años y escribí una composición en versos, la primera de mi vida, que se titulaba “Eso soy yo”. Como había leído muchos versos, tenía el oído algo acostumbrado y casi ningún verso cojeaba. Se los leí a mi madre. Ella se admiró de la armonía, pero encontraba que las ideas eran muy repetidas y los guardó para corregírmelos.
Al otro día me los entregó corregidos. Yo los leí, y recuerdo que ingenuamente me reía con ella al ver que, si bien era cierto que las ideas eran más románticas y poéticas, los versos estaban casi todos cojos. Este era mi mayor placer, ver que ella tenía ideas más bonitas, pero no podía metrificarlas. ¡Qué blancas ingenuidades aquellas!
Y ya que se trata de mostrar mi espíritu tal como es completamente al desnudo, haré gala de mi sinceridad.
Soy feliz, exceptuando la gran tristeza del Arte y su dolorosa inquietud.
Me casé a los diez y nueve años. Amo sobre todas las cosas de la vida a mi esposa y a mi hija, después a mi madre y a mi padre. Creo que esto es una perogrullada dentro del humano querer.
Tengo completa fe en mí mismo. Tengo tal seguridad de las cosas que hago que, si el mismísimo señor D’Annunzio me atacara literariamente, lo sentiría mucho por él.
He publicado dos libros: Ecos del Alma, poesías de los diecisiete años, y La Gruta del Silencio.
El primero es un libro romántico, demasiado retórico y hueco. Sin embargo, no ha faltado imbécil que cante su superioridad sobre La Gruta del Silencio.
Este segundo libro es de todo mi agrado. Ha sido muy discutido. Armando Donoso, que hizo el Prólogo, le encontró a ciertas partes del libro influencias de Rollinat, a quien no tenía el gusto de conocer, ni de nombre.
Algunos críticos que leyeron esto de Donoso lo han repetido como borregos.
Max Jara, con su clara inteligencia de verdadero artista y de maestro, supo negar muy bien todas esas falsas influencias que algunos niños quisieron adivinar en mi obra.
Con esto no quiero decir que Donoso no sea artista. Sí que lo es. Pero en este caso se equivocó, acaso por ese marcado afán de desenterrar influencias de autores raros; cuanto más raros y desconocidos, mejor.
Yo desafío que me muestren esas influencias.
He perseguido mucho la originalidad por el estudio de mí mismo, por la auscultación de mis más mínimas impresiones. Y tengo plena conciencia de haberla conseguido.
Mi poesía, como muy bien lo advirtió Max Jara, no es la poesía de un influenciado, sino la de uno que ha estudiado y sentido la poesía universal.
En mis versos no hay sensaciones reflejas, recibidas por intermedio de otro autor, sino recibidas directamente de la naturaleza misma.
Esto lo aseguro y lo sostengo ante quien quiera.
Ahora claro está que todos los poetas por muy originales que sean, hasta el mismo Baudelaire, Verlaine y Mallarmé, han llegado a su originalidad por medio del conocimiento de todas las Literaturas. ¡Porque la originalidad absoluta no existe!
Pero yo no he sentido la gran incomprensión de mi libro. Muy al contrario me agrada sobremanera.
Lo único que deseo para mis libros es el aplauso de unos cuantos, de esos exquisitos, de esos refinados y quintaesenciados cuyo espíritu alcanza hasta las mayores sutilezas y observaciones, y el ataque rudo de la noble mediocridad imperante en estas tierras.
Quiero que mis libros queden muy lejos de la visual de las multitudes y del vientre de la sana burguesía.
La Gruta del Silencio debió aparecer mucho después que Canciones en la Noche,que contiene versos del año 1912 que no están con mi manera actual, exceptuando algunos pocos. Tal vez los tres últimos.
La Gruta del Silencio apareció antes por cuestiones de la impresión.
Este libro lo publico sólo por el capricho de tener unos cuatro libros a los veinte años. Capricho ingenuo, pero capricho.
Espero que este libro no caiga en manos de Celuiquinecomprendpas.
Obras en proyecto tengo muchas, pero no quiero hablar de ellas.
Este año, 1913, escribí una comedia en colaboración con Gabry Rivas Cuando el amor se vaya que fue estrenada por la compañía Díaz de la Haza con gran aplauso del público. No así de la crítica que vio en ella muchas reflexiones y bellas ideas, pero poco movimiento.
He fundado dos revistas literarias, Musa joven y Azul.
La muerte de cada una de ellas ha sido para mí un gran dolor.
Cuando Rubén Darío anunció su venida a Chile escribí un entusiasta artículo crítico sobre su obra, lleno de sinceridad y de fervor, del cual publiqué un fragmento en el número de Musa joven que le dediqué a él.
Allí también apareció una poesía mía, “Apoteosías” sobre Darío, muy mala y que algunos encontraron muy buena.
En Literatura me gusta todo lo que es innovación. Todo lo que es original.
Odio la rutina, el cliché y lo retórico.
Odio las momias y los subterráneos de museo.
Odio los fósiles literarios.
Odio todos los ruidos de cadenas que atan.
Odio a los que todavía sueñan con lo antiguo y piensan que nada
puede ser superior a lo pasado.
Amo lo original, lo extraño.
Amo lo que las turbas llaman locura.
Amo todas las bizarrías y gestos de rebelión.
Amo todos los ruidos de cadenas que se rompen.
Amo a los que sueñan con el futuro y sólo tienen fe en el porvenir
sin pensar en el pasado.
Amo las sutilezas espirituales.
Admiro a los que perciben las relaciones más lejanas de las cosas. A los que saben escribir versos que se resbalan como la sombra de un pájaro en el agua y que sólo advierten los de muy buena vista.
Y creo firmemente que el alma del poeta debe estar en contacto con el alma de las cosas.
Y ¿qué más puedo hablar de mis ideas? Creo que todas ellas están diseminadas en mis artículos y estudios y fácilmente pueden adivinarse en mis versos.
Pero diré que no se crea que desprecio el pasado. No. Repruebo el que sólo se piense en él y se desprecie el presente, pero yo amo el pasado.
Para mí no hay escuelas, sino poetas. Los grandes poetas quedan fuera de toda escuela y dentro de toda época. Las escuelas pasan y mueren. Los grandes poetas no mueren nunca.
Yo amo a todos los grandes poetas. Homero, Dante, Shakespeare, Goethe, Poe, Baudelaire, Heine, Verlaine, Hugo.
Esas son las cumbres que se pierden en el Azul. Entre esas cumbres hay muchas más pequeñas y hay muchos abismos.
Yo amo las grandes cumbres y los grandes abismos. Lo que da vértigo.
Mirando a esas grandes montañas no se ve la cúspide.
Mirando a esos grandes abismos no se ve el fondo.
Por eso los miopes bufan.
Mientras menos ojos nos alcancen, más alto o más hondo vamos.
En mi corta vida literaria he sido muy querido y muy odiado. ¿Puede darse mayor triunfo?
He tenido muchos enemigos y muchos amigos.
He tenido enemigos que se han dado el trabajo, alentados por la envidia, de ir a desacreditarme, uno por uno, ante muchos pobres inocentes. Generalmente les ha salido mal el juego de la mano negra, pues casi todos se quedan compadeciéndolos y muchas veces me lo cuentan a mí mismo.
A estos enemigos míos les he arrojado, como un pedazo de pan, el desprecio que me ha sobrado de otros desprecios más importantes.
Cuando las locomotoras resbalan su majestad devorando las distancias, infinidad de quiltros salen a ladrarles. Tanto me han ladrado a mí los quiltros literarios que tengo derecho a sentirme locomotora… literaria.
Nunca he, podido comprender la envidia. Acaso sea porque mi gran orgullo me impide envidiar a nadie.
¡Bendito orgullo!
Siempre he tenido la seguridad de que yo haré mi obra y llegaré al Triunfo; por eso no temo gritar alabanzas con todos mis pulmones a los que creo las merecen.
Si ellos hacen su obra, yo también haré la mía. Si ellos llegaran al Triunfo, yo también estoy seguro de llegar.
Qué triste debe ser esto para los que se sienten sin fuerzas, se sienten impotentes, para los eunucos del arte que se miran y no ven nada… ¡Bien se les puede perdonar su envidia!
Algunas veces he sentido verdaderos disgustos literarios. Cuando nombraron príncipe de los poetas franceses a Paul Fort y no a Francis Jammes o a Jules Romain.
Cuando Rubén Darío se ocupó en un artículo de la suntuosa mediocridad de don Alberto del Solar. Y otras veces que no recuerdo.
Lo único que he comprobado hasta ahora es que la estupidez humana es inconmensurable, infinita, grandiosa, elocuente, avasalladora, apocalíptica.
Que basta ser imbécil para ser amado y respetado y escuchado, para surgir, para ser diputado, senador, ministro, presidente, director de diario y miembro de respetables academias. Leer a don Juan Antonio Cavestany.
Que Dostoievski, Zola, Verlaine, Baudelaire, Poe, France, D’Annunzio, Hermant, Darío, siempre serán unos estúpidos, mientras Sielikiewiez, Oliuet, Isaacs, Salgari, Braerneii, Nuñez de Arce y Quintana serán genios. ¡Este párrafo viene a comprobar el párrafo anterior!
Que si algún día se le ocurriera al mismísimo Dios la humorada de escribir un libro de versos sin que los mortales supieran que eran suyos, esos versos serían muy inferiores a los de Homero, Virgilio, Horacio, Dante, Milton y hasta los de Fray Luis de León, de Herrera, Calderón y Lope. Todos caerían allí. Sería gracioso desde el mismísimo don Marcelino Menéndez Pelayo, Faguet y Lernaitre hasta el inofensivo y simpatiquísimo señor Omer Emeth.
Y cuando por otra humorada de ser Satanás supieran el nombre del autor ¡qué azoramiento más trágicamente cómico, qué disculpas más resaladas. Claro, el señor Menéndez Pelayo lo había leído muy a la ligera por estar ocupadísimo en un profundo estudio sobre Pereda y el señor Faguet había hablado de referencias, pues su juicio sobre Musset lo tenía embotado y hasta el inocentísimo señor OmerEmeth se habría pasado por alto las mejores partes, pues en esos días se encontraba muy atareado, buscando galicismos, para un artículo sobre Hurtado Boine.
¡No habría un solo valiente que, al menos por despecho, dijera que prefería con mucho las Fleurs du Mal de Baudelaire o cualquiera de los Poemes Saturniens de Verlaine!
Los mismos ataques que, en poesía, recibiría Dios si se pusiera a filosofar, sin su firma. Aquello no serviría para nada por no seguir las huellas de Aristóteles, de San Agustín, Santo Tomás, Alberto Magno, del reverendísimo padre Suárez y hasta no faltaría algún mochito que se acordara del padre Ginebra.
Hoy no creo firmemente en nada, estoy convencido que los filósofos sólo dan palos de ciego y que la verdadera verdad sólo está en la médula cerebral de Dios Nuestro Señor suponiendo que Dios exista.
Quiero ser un gran Sincero toda mi vida y vivir convencido de que yo soy tonto para los tontos e inteligente para los inteligentes.
(De Pasando y Pasando, 1914)
Antes de empezar la lectura de este poema debo hacer algunas advertencias.
Mi Adán no es el Adán bíblico, aquel mono de barro al cual infunden vida soplándole la nariz: es el Adán científico. Es el primero de los seres que comprende la Naturaleza, el primero en el cual se despierta la inteligencia y florece la admiración.
A ese primer inteligente y comprensor le doy el nombre bíblico de Adán.
Mi Adán, entonces, viene a ser aquel estupendo personaje a quien el gran Mechnikov ha llamado “el hijo genial de una pareja de antropoides”.
En este poema he tratado de verter todo el panteísmo de mi alma, ciñéndome a las verdades científicas, sin por esto hacer claudicar jamás los derechos de la Poesía.
Muchas veces he pensado en escribir una Estética del Futuro, del tiempo no muy lejano en que el Arte esté hermanado, unificado con la Ciencia. Para ello tengo ya entre mis papeles bastantes anotaciones y documentos.
Tanto me he ceñido a la Ciencia que en el canto “Adán ante el mar” puede fácilmente advertirse el origen marino de la vida, que es un fenómeno acuático, según ha demostrado hace pocos años M. Quinton y según creen todos los grandes sabios de Europa.
Solo en la parte final de este poema, en “Caín y Abel”, he dado importancia al símbolo legendario.
Hecha esta advertencia, quiero hablar algo sobre el verso libre.
Una vez concebida la idea de mi poema, la primera pregunta que me hice fue sobre el metro en que debía desarrollarlo. Sin vacilar pensé en el verso libre, porque si hay un tema que exija esa nueva forma, ese tema es el mío, por su misma primitividad de vida libre. Por otra parte, yo hubiera deseado hacer muy grande, muy fuerte la creación del poema, y ese mismo deseo de grandeza me pedía mayor libertad, absoluta amplitud.
Los retóricos españoles confunden el verso libre con el verso blanco. El primero es una mezcla de ritmos armoniosa en su conjunto y de versos perfectamente rimados en consonante o asonante (o en ambas rimas), y el segundo es siempre de igual número de sílabas y sin rima.
El poeta antiguo atendía al ritmo de cada verso en particular; el versolibrismo atiende a la armonía total de la estrofa. Es una orquestación más amplia, sin compás machacante de organillo.
A las protestas de los retóricos adocenados diremos que cada uno de los metros clásicos oficiales y patentados significó, también, en un tiempo, la conquista de una nueva forma, de una libertad.
Y a los que no perciben la armonía del verso libre les diremos que reeduquen bien su oído, su pésimo oído, puesto que soportan con gusto largas tiradas de versos iguales que a veces durante media hora están apaleando el oído a cada cierto número fijo de sílabas.
También les diremos que recuerden que cuando Boscán llevó a España el endecasílabo italiano fue rudamente atacado y que nadie percibía entonces el ritmo del verso que pocos años después sería el favorito de la alta poesía clásica castellana.
Todo evoluciona; confiemos también nosotros en la evolución de los malos oídos, confiemos en que algún día percibirán todos el maravilloso ritmo interior.
La idea es la que debe crear el ritmo y no el ritmo a la idea, como en casi todos los poetas antiguos.
Y no es que yo desprecie a los poetas antiguos; muy al contrario, tengo por muchos gran admiración; pero es innegable que la mayoría eran poetas de vestuario, sin nada interno.
Hay algunos versolibristas que lo hacen muy mal y lo desacreditan, pero ir contra el buen verso libre me parece igual a ir contra la música wagneriana porque rompió con las absurdas trabas de la desesperante música italiana antigua.
Yo por mi parte puedo decir que no comprendo cómo pudiera hacerse obra grande y de verdadera belleza en octosílabos, pongo por caso.
Todos los metros oficiales me dan idea de cosa falsa, literaria, retórica pura. No les encuentro espontaneidad; me dan sabor a ropa hecha, a maquinaria bien aceitada, a convencionalismo.
Realmente no me figuro un gran poema en heptasílabas o en octavas reales.
Creo que la poesía es una cosa tan grande, tan por encima de esas pequeñeces y de todos los tratados, que el hecho sólo de quererla amarrar con leyes a las patas de un código me parece el más grosero de los insultos.
La poesía castellana está enferma de retoricismo; agonizante de aliteratamiento, de ser parque inglés y no selva majestuosa, pletórica de fuerza y ajena a podaduras, ajena a mano de horticultor.
La Naturaleza es muy sabia y muy irónica; vio que había en el mundo muchos hombres que no se conformaban con su vaciedad cerebral y que estaban ansiosos de tener talento, y entonces, en un momento de diabólica justicia, les dijo: “Ahí tenéis eso, hijos míos, y engañad a los que podáis”, y les dio facilidad de palabra y los hizo retóricos.
¡Y cómo han engañado a la humanidad! ¡Oh, si pudiéramos hacer la lista de los engañadores!
Escuchad estas palabras de Emerson:
“El poeta es el único sabio verdadero; sólo él nos habla de cosas nuevas, pues sólo él estuvo presente a las manifestaciones íntimas de las cosas que describe. Es un contemplador de ideas; anuncia las cosas que existen de toda necesidad, como las cosas eventuales. Pues aquí no hablo de los hombres que tienen talento poético, o que tienen cierta destreza para ordenar las rimas, sino del verdadero poeta. Últimamente tomé parte en una conversación sobre el autor de ciertas poesías líricas contemporáneas; hombre de espíritu sutil, cuya cabeza parece ser una caja de música llena de ritmos y de sonidos encantadores y delicados; nunca alabaremos bastante su dominio del lenguaje. Pero cuando se hubo de decir si no sólo era un lírico, sino también un poeta, nos vimos obligados a confesar que no era un hombre eterno, que este hombre sólo viviría algunos días. No traspasa el límite ordinario de nuestro horizonte. No se trata de una montaña gigantesca cuyos pies sean cubiertos de una flora tropical, y que todos los climas del globo rodeen sucesivamente con su vegetación, no; su genio es el jardín o el parque de una casa moderna adornado de fuentes y de estatuas y lleno de gente bien educada. Bajo la armonía de esta música variada, discernimos el tono dominante de la vida convencional. Nuestros poetas son hombres de talento que cantan; no son los hijos de la música. Para ellos, el pensamiento es cosa secundaria; lo fino, la cinceladura de los versos, es lo principal.
“Pues el poema no lo hacen los ritmos, sino el pensamiento creador del ritmo; un pensamiento tan apasionado, tan vivo, que, como el espíritu de una planta o de un animal, tiene una arquitectura propia, adorna la Naturaleza con una cosa nueva. En el orden del tiempo, el pensamiento y su forma son iguales. El poeta tiene un pensamiento nuevo; tiene una experiencia nueva para desenvolver; nos dirá los caminos que ha recorrido y enriquecerá a los hombres con sus descubrimientos. Pues cada nuevo período requiere una nueva confesión, otro modo de expresión, y el mundo parece que espera siempre su poeta.”
Hace algunos años Emerson me enseñó otras bellezas que llevaba en mi alma.
En tiempos de una gran confusión espiritual, cuando sentía arder mi cerebro haciendo la transmutación de todos sus valores; en medio de una enorme angustia filosófica, de un gran dolor metafísico, Emerson me dio horas inolvidables de reposo y serenidad.
Los que han sufrido esa trágica inquietud comprenderán mi amor a Emerson.
¡Ah! Si este hombre admirable hubiera sido más científico.
A Emerson debo el haber despertado a otro mundo de belleza, por eso mi espíritu lo ama tanto. Por todo el bien que me ha hecho es que, cuando pienso en él, mis ojos se humedecen de ternura y a él va todo el agradecimiento de mi corazón.
Vicente Huidobro
Vicente Huidobro
Desde lo alto de mi cruz, plantada sobre las nubes y más esbelta que el avión lanzado a la fatiga de los astros, dejaré caer sobre la tierra mis siete palabras, más cálidas que las plumas de un pájaro fulminado.
PADRE MÍO, PERDÓNALES, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN
Ellos me han calumniado, escarnecido, para satisfacer su pequeño orgullo, su vanidad de inventores de bufandas para pájaros. Me han afrentado, creyendo que luego les bastaría con echar algunas gotas de agua salada sobre sus cabezas para ser perdonados.
Sin necesidad de exponeros a la lluvia, a la lluvia bajo las bóvedas de sinfonías solidificadas, os perdono.
Te perdono, hombre débil, capaz de satisfacer tu fatuidad con tus propias mentiras.
HOY ESTARÉIS CONMIGO EN EL PARAÍSO…
Sube, sube…, sígueme si puedes, flota sobre la espuma de la cima de mis tempestades, que es la cornisa de las golondrinas y la noche de las esmeraldas.
Sube perpendicularmente a los sentimientos como la hostia, que un día se evadirá de entre los dedos temblorosos y saldrá de la cúpula al encuentro del amigo. Sube, ven a recoger los caracoles del otro lado de la luna.
MADRE, HE AHÍ A TU HIJO. HIJO, HE AHÍ A TU MADRE
Es tu hijo y lo ignorabas. Tu alma era su madre, y ella lo dejaba partir lejos, entre las estrellas que giran hasta perder el aliento.
Al ver tu desinterés, quisieron robártelo. Él se había desligado de tu corazón como un aerolito del cielo o como un navío del puerto.
Almirante de perlas finas, mira a aquel que te llama y se proclama hijo tuyo. Ábrele los brazos para el regreso, tal como le has abierto la puerta de tu cabeza cuando quería trepar sobre las palomas.
DIOS MÍO, DIOS MÍO, POR QUÉ ME HAS ABANDONADO…
Solo en medio de los lobos. Y soy la cascada de sueño que beben los lobos.
Solo en medio de los cuatro puntos cardinales batidos furiosamente por el huracán de los planetas.
Heme aquí abandonado en medio del río que gira en torno a su eje, que sigue su camino en círculo y vuelve sobre sí mismo como una rueda o una serpiente que se muerde la cola hechizada.
TENGO SED…
Tengo sed de altura, tengo sed de ese vértigo que se apodera de la cabeza cuando uno se inclina sobre la barandilla del paraíso.
Tengo sed de sentirme alzado por el motor de mi poesía, cargada para seis mil años hacia las velocidades del caos.
Tengo sed de la luz automática y pura apoyada sobre el espacio y del diamante polarizado en el infinito.
Tengo sed de beber la lluvia en sus auténticas llaves, a tres mil metros de altura.
TODO ESTÁ CONSUMADO…
Todo está consumado. En la paciencia de la ostra el poema está hecho.
El fuego es consumido por el fuego. La joya estalla y se disuelve en la noche.
Por fin a tus miradas, a los hilos de tus miradas que se prolongan hasta el fondo del universo para los arcos inconsolables sin memoria y sin violín posible.
Ni los treinta caballos del rubí, ni toda la potencia de los arpegios concentrados del ruiseñor, podrán impedir jamás que el fin se acerque a mí con el mismo paso con que los dromedarios van hacia las nubes llenas.
PADRE MÍO, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ALMA…
Me abandono a ti. Abre la caricia de tu calor a la escala de mis sueños que busca, después de la lluvia, tus largos cabellos entretejidos de sueño para secarse.
Te abandono esta procesión de sueños que salen de mis ojos.
Riega mis miradas y déjalas que maduren en un rincón, sobre la tibieza de tus almohadas de humo.
Me abandono a ti, solo entre tus manos, como los anillos de los satélites arrojados a la noche.
Todo ha terminado. El sistema planetario se quiebra en un cataclismo de olas verdes.
Mira, Señor. El firmamento es un cenicero sobre los adioses, El empolla los dolores. Escucha esta mandolina que toca después del fin del mundo.
Vicente Huidobro
Un país que apenas a los cien años de vida está viejo y carcomido, lleno de tumores y de supuraciones de cáncer como un pueblo que hubiera vivido dos mil años y se hubiera desangrado en heroísmos y conquistas.
Todos los inconvenientes de un pasado glorioso pero sin la gloria. No hay derecho para llegar a la decadencia sin haber tenido apogeo. Un país que se muere de senectud y todavía en pañales es algo absurdo, es un contrasentido, algo así como un niño atacado de arterioesclerosis a los once años.
El sesenta por ciento de la raza, sifilítica. El noventa por ciento, heredo-alcohólicos (son datos estadísticos precisos); el resto insulsos y miserables a fuerza de vivir entre la estupidez y las miserias. Sin entusiasmo, sin fe, sin esperanzas. Un pueblo de envidiosos, sordos y pálidos calumniadores, un pueblo que resume todo su anhelo de superación en cortar las alas a los que quieren elevarse y pasar una plancha de lavandera sobre el espíritu de todo aquel que desnivela el medio estrecho y embrutecido.
En Chile cuando un hombre carga algo en los sesos y quiere salvarse de la muerte, tiene que huir a países más propicios llevando su obra en los brazos como la Virgen llevaba a Jesús huyendo hacia Egipto. El odio a la superioridad se ha sublimado aquí hasta el paroxismo. Cada ciudadano es un Herodes que quisiera matar en ciernes la luz que se levante. Frente a tres o cuatro hombres de talento que posee la República, hay tres millones setecientos mil Herodes.
Y luego la desconfianza, esa desconfianza del idiota y del ignorante que no sabe distinguir si le hablan en serio o si le toman el pelo. La desconfianza que es una defensa orgánica, la defensa inconsciente del cretino que no quiere pasar por tal y cree que sonriendo podría enmascarar su cretinismo, como si la mirada del hombre sagaz no atravesara su sonrisa mejor que un reflector.
El huaso macuco disfrazado de médico que al descubrirse la teoría microbiana exclama: a mí no me meten el dedo en la boca; el huaso macuco disfrazado de artista o de político que cree que diciendo: no comprendo, mata a alguien en vez de hacer el mayor elogio.
Por eso Chile no ha tenido grandes hombres, ni podrá tenerlos en muchos siglos.
¿Qué sabios ha tenido Chile? ¿Qué teoría científica se debe a un chileno? ¿Qué teoría filosófica ha nacido en Chile? ¿Qué principio químico ha sido descubierto en Chile? ¿Qué político chileno ha tenido trascendencia universal? ¿Qué producto de fabricación chilena o qué producto del alma chilena se ha impuesto en el mundo?
No recuerdo nunca en una universidad de Europa, ni en Francia, ni Alemania; ni en ningún otro país haber oído el nombre de un chileno, ni haberlo leído en ningún texto.
Esto somos y no otra cosa. Es preciso que se diga de una vez por todas la verdad, es preciso que no vivamos sobre mentiras, ni falsas ilusiones. Es un deber, porque sólo sintiendo palpitar la herida podremos corregirnos y salvarnos aún a tiempo y mañana podremos tener hombres y no hombrinos.
Decir la verdad significa amar a su pueblo y creer que aún puede levantársele y yo adoro a Chile, amo a mi patria desesperadamente, como se ama a una madre que agoniza.
Recorred nuestros paseos, mirad las estatuas de nuestros hombres de pensamiento: ¡qué cisos (sic) de valores efectivos! A la excepción de 4 ó 5, ninguno de ellos habría sabido responder en un examen universitario de hombres serios ¡qué sabios de aldea, qué cerebros más primarios!
¿En dónde fuera de aquí iban a tener estatuas esos pobrecitos?
Es necesario levantar estatuas en los paseos y como no hay a quién elevárselas, el pueblo busca el primero que pilla, y cuando es el pueblo el que levanta monumentos, ellos surgen debido a las influencias de familias, son los hijos que levantan monumento al papá en agradecimiento por haberlos echado al mundo. ¡Es conmovedor!
¿Y el mérito, en dónde está el mérito? El pueblo pasa soñoliento y lánguido, arrastrando su cuerpo como un saco de pestes, su cuerpo gastado por la mala alimentación y carcomido de miserias y entre tanto la sombra de Francisco Bilbao llora de vergüenza en un rincón. ¿Qué hombre ha sabido sintetizar el alma nacional?
¡Pobre país; hermosa rapiña para los fuertes!
Y así vienen, así se dejan caer sobre nosotros; las inmensas riquezas de nuestro suelo son disputadas a pedazos por las casas extranjeras y ellos viendo la indolencia y la imbecilidad troglodita de los pobladores del país, se sienten amos y les tratan como a lacayos, cuando no como a bestias. Ellos fijan los precios de nuestra materia prima al salir del país y luego nos fijan otra vez los precios de esa misma materia prima al volver al país elaborada. Y como si esto fuera poco, ellos fijan el valor cotidiano de nuestra moneda.
Vengan los cuervos. Chile es un gran panizo. A la chuña, señores, corred todos, que todavía quedan migajas sobre la mesa.
¡Es algo que da náuseas!
Chile aparece como un inmenso caballo muerto, tendido en las laderas de los Andes bajo un gran revuelo de cuervos.
El poeta inglés pudo decir: “Algo huele a podrido en Dinamarca”, pero nosotros, más desgraciados que él, nos veremos obligados a decir: “Todo huele a podrido en Chile”.
Un gran banquero alemán decía en una ocasión a un ex encargado de negocios de Chile en Austria: “Los políticos chilenos se cotizan como las papas”, y un magnate de las finanzas francesas decía otra vez, y esto lo oí yo: “Desde que a los políticos argentinos les dio por ponerse honrados, el gran panizo para los negocios es Chile”.
Y esos prohombres de la política chilena, esos señores que entregarían el país maniatado por una sonrisa de Lord Curzon y unos billetes de Guggenheim, no se dan cuenta que cada vez que esos hombres les dan la mano, les escupen el rostro.
¡Qué desprecio deben sentir los señores del cobre por sus abogados!
¡Qué asco debe sentir en el fondo de su alma el amo de nuestras fuerzas eléctricas por los patrióticos tinterillos que defienden sus intereses en desmedro de los intereses del país!
Y no es culpa del extranjero que viene a negocios en nuestra tierra. Se compra lo que se vende; en un país en donde se vende conciencias, se compra conciencias. La vergüenza es para el país. El oprobio es para el vendido, no para el comprador.
Frente a la antigua oligarquía chilena, que cometió muchos errores, pero que no se vendía, se levanta hoy una nueva aristocracia de la banca, sin patriotismo, que todo lo cotiza en pesos y para la cual la política vale tanto cuanto sonante pueda sacarse de ella. Ni la una ni la otra de estas dos aristocracias ha producido grandes hombres, pero la primera, la de los apellidos vinosos, no llegó nunca a la impudicia de esta obra de los apellidos bancosos.
La historia financiera de Chile se resume en la biografía de unos cuantos señores que asaltaban el erario nacional, como Pancho Falcato asaltaba las casas de una hacienda. Pero aquéllos más cobardes que éste, porque el célebre bandido por lo menos exponía su pellejo.
¡Pobre Chile! Un país que ha tenido por toda industria el aceite de Santa Filomena y los dulces de la Antonia Tapia. (Chile tiene hierro, Chile entero es un gran bloque de hierro y no posee Altos Hornos. La Argentina no tiene hierro y tiene Altos Hornos).
¿Y la Justicia?
La Justicia de Chile haría reír, si no hiciera llorar. Una Justicia que lleva en un platillo de la balanza la verdad y en el otro platillo, un queso. La balanza inclinada del lado del queso.
Nuestra Justicia es un absceso putrefacto que empesta el aire y hace la atmósfera irrespirable. Dura o inflexible para los de abajo, blanda y sonriente con los de arriba. Nuestra Justicia está podrida y hay que barrerla en masa. Judas sentado en el tribunal después de la crucificación, acariciando en su bolsillo las treinta monedas de su infamia, mientras interroga a un ladrón de gallinas.
Una Justicia tuerta. El ojo que mira a los grandes de la tierra, sellado, lacrado por un peso fuerte y sólo abierto el otro, el que se dirige a los pequeños, a los débiles.
Buscáis a los agitadores en el pueblo. No, mil veces no; el más grande agitador del pueblo es la Injusticia, eres tú mismo que andas buscando a los agitadores de abajo y olvidas a los de arriba.
Las instituciones, las leyes, acaso no sean malas, pero nunca hemos tenido hombres, nunca hemos tenido un alma, nos ha faltado el Hombre.
El pueblo lo siente, lo presiente y se descorazona, se desalienta, ya no tiene energías ni para irritarse, se muere automáticamente como un carro cargado de muertos que sigue rodando por el impulso adquirido.
Hace días he visto al pueblo agrupado en torno a la estatua de O’Higgins. ¿Qué hacían esos hombres al pie del monumento? ¿Qué esperaban? ¿Buscaban acaso protección a la sombra del gran patriota?
Tal vez creían ellos que el alma del Libertador flotaba en el aire y que de repente iba a reencarnarse en el bronce de su estatua y saltando desde lo alto del pedestal se lanzaría al galope por calles y avenidas, dando golpes de mandoble hasta romper su espada de tanto cortar cabezas de sinvergüenzas y miserables.
No valía la pena haberos libertado para que arrastrarais de este modo mi vieja patria, gritaría el Libertador.
Y luego, como una trompeta, exclamara a los cuatro vientos: despiértate, raza podrida, pueblo satisfecho en tu insignificancia, contento acaso de ser un mendigo harapiento del sol, resignado como un Job que lame su lepra en un establo.
Los países vecinos pasan en el tren del progreso hacia días de apogeo y de gloria. El Brasil, la Argentina, el Uruguay ya se nos pierden de vista y nosotros nos quedamos parados en la estación mirando avergonzados el convoy que se aleja. Hasta el Perú hoy es ya igual a nosotros y en cinco años más, en manos del dictador Leguía, nos dejará también atrás, como nos dejará Colombia, que se está llenando de inmigrantes europeos.
¿Y esto debido a qué? Debido a la inercia, a la poltronería, a la mediocridad de nuestros políticos, al desorden de nuestra administración, a la chuña de migajas y, sobre todo, a la falta de un alma que oriente y que dirija.
Un Congreso que era la feria sin pudicia de la imbecilidad. Un Congreso para hacer onces buenas y discursos malos.
Un municipio del cual sólo podemos decir que a veces poco ha faltado para que un municipal se llevara en la noche la puerta de la Municipalidad y la cambiase por la puerta de su casa. Si no empeñaron el reloj de la Intendencia y la estatua de San Martín, es porque en las agencias pasan poco por artefactos desmesurados.
¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo?
Es inútil hablar, es inútil creer que podemos hacer algo grande mientras no se sacuda todo el peso muerto de esos viejos políticos embarazados de palabras ñoñas y de frases hechas.
Al día siguiente del 23 de enero, cuando el país estaba sobre un volcán, ¿saben ustedes en qué se entretenía una de las lumbreras de nuestra vieja politiquería, a quienes preguntaban los militares qué opinaban sobre la designación de don Emilio Bello para ponerle al frente del Gobierno? En dar una conferencia de dos horas para probar que el nombramiento de don Emilio Bello era razonable, pues este caballero había sido Ministro de Relaciones cuando el General Altamirano era Ministro del Interior; por lo tanto, pasando el Ministro del Interior a la Jefatura del país, al Ministro de Relaciones le tocaba pasar al Interior, automáticamente, según las leyes, a la Vicepresidencia de la República, en caso de quedar vacante la Presidencia, y por lo tanto…, etc.
No se le ocurrió por un momento hablar de la competencia ni de la energía, ni de los méritos o defectos del señor Bello. El pobre hombre estaba buscando argucias justificativas cuando se trataba de obrar rápidamente, hipnotizado por las palabras cuando había que saltar por encima de todo. Pobre atleta enredado en la madeja de lanas de una abuela cegatona, en los momentos en que la casa está ardiendo.
He ahí el símbolo de nuestros políticos. Siempre dando golpes a los lados, jamás apuntando el martillazo en medio del clavo. Cuando se necesita una política realista y de acción, esos señores siguen nadando sobre las olas de sus verbosidades.
Por eso es que toda nuestra insignificancia se resuelve en una sola palabra: Falta de alma.
¡Crisis de hombres! ¡Crisis de hombres! ¡Crisis de Hombre!
Porque, como dice Guerra Junqueiro, una nación no es una tienda, ni un presupuesto una Biblia. De la mera comunión de vientres no resulta una patria, resulta una piara. Socios no es lo mismo que ciudadanos. Al hablar de Italia decimos: la Italia del Dante, la Italia de Garibaldi, no la Italia de Castagneto, y es que el espíritu cuenta y cuenta por sobre todas las cosas, pues sólo el espíritu eleva el nivel de una nación y de sus compatriotas.
Se dice la Francia de Voltaire, de Luis XIV, de Víctor Hugo, la Francia de Pasteur; nadie dice la Francia de Citroen, ni de monsieur Cheron. Nadie dice la España de Pinillos, sino la España de Cervantes. Y Napoleón sólo vale más que toda la historia de la Córcega; como Cristóbal Colón vale más que toda la historia de Génova.
El mundo ignorará siempre el nombre de los pequeños politiquillos y comerciantes que vivieron en la época de los grandes hombres. Sólo aquellos que lograron representar el alma nacional llegaron hasta nosotros; de Grecia guardamos en nuestro corazón el nombre de Platón y de Pericles, pero no sabemos quiénes eran sus proveedores de ropa y alimentos.
En Chile necesitamos un alma, necesitamos un hombre en cuya garganta vengan a condensarse los clamores de tres millones y medio de hombres, en cuyo brazo vengan a condensarse las energías de todo un pueblo y cuyo corazón tome desde Tacna hasta el Cabo de Hornos el ritmo de todos los corazones del país.
Y que este hombre sepa defendernos del extranjero y de nosotros mismos.
Tenemos fama de imperialistas y todo el mundo nos mete el dedo en la boca hasta la campanilla. Nos quitan la Patagonia, la Puna de Atacama, firmamos el Tratado de Ancón, el más idiota de los tratados, y nos llaman imperialistas.
Advirtiendo de pasada que hubo un ministro de Chile en Argentina, el ministro Lastarria, que tuvo arreglado el asunto de la Patagonia, dejando a la Argentina como límite sur el Río Negro, y este ministro fue retirado de su puesto por antipatriota. Tal ha sido siempre la visión de nuestros gobernantes. Los huasos macucos tan maliciosos y tan diablos y sobre todo tan boquiabiertos.
Necesitamos lo que nunca hemos tenido, un alma. Basta repasar nuestra historia. Necesitamos un alma y un ariete, diré parafraseando al poeta íbero.
Un ariete para destruir y un alma para construir.
El descontento era tan grande, la corrupción tan general, que dos revoluciones militares estallaron al fin: la del 5 de septiembre de 1924 y la del 23 de enero de 1925.
La primera giraba a todos los vientos como veleta loca, para caer luego en el mismo desorden y en la misma corrupción que atacara en el Gobierno derrocado, echando sobre las espaldas de un solo hombre culpas que eran de todos; pero más que de nadie, de aquellos que, en vez de ayudarle, amontonaban los obstáculos en su camino. La segunda, hecha por un grupo de verdaderos idealistas, se diría que principia a desflecarse y a perder sus rumbos iniciales al solo contacto de la eterna lepra del país, los políticos viejos.
¿Hasta cuándo tendrán la ingenuidad de creer que esa gente va a enmendarse y cambiar de un solo golpe sus manías del pasado, arraigadas hasta el fondo de las entrañas, como quien se cambia un paletó?
Dos revoluciones llenas de buenos propósitos, pero escamoteadas por los prestidigitadores de la vieja politiquería, de esa vieja politiquería incorregible y con la cual no hay que contar sino para barrerla.
El país no tiene más confianza en los viejos, no queremos nada con ellos. Entre ellos, el que no se ha vendido, está esperando que lo compren. Y no contentos con tener las manos en el bolsillo de la nación, no han faltado gobernantes que emplearán a costillas del Fisco a más de alguna de sus conquistas amorosas, pagando con dineros del país sus ratos de placer. ¿Y éstos son los que se atreven a hablar de patriotismo? Roban, corrompen las administraciones y, como si esto fuera poco, convierten al Estado en un cabrón de casa pública.
¿Qué se puede esperar de un país en el cual al más grande de los ladrones, al que comete la más gorda de las estafas, se le llama admirativamente: ¡gallo padre!? Este es un peine, dicen, y lo dejan pasar sin escupirle el rostro.
Se dice que el robo lo tenemos en la sangre, que es herencia araucana. Bonita disculpa de francachela. Pues bien, si lo tenemos en la sangre, quiere decir que hay que extirparlo cortando cabezas. Por ahí sale la sangre. Si no hay más remedio, que salga como un río.
¡Qué mueran ellos, pero no muera el país!
Que suban al arca unos cuantos Noé y los demás perezcan en el diluvio de la sangre pútrida.
Como la suma de latrocinios de los viejos políticos es ya inconmensurable, que se vayan, que se retiren. Nadie quiere saber más de ellos. Es lo menos que se les puede pedir.
Entre la vieja y la nueva generación, la lucha va a empeñarse sin cuartel. Entre los hombres de ayer sin más ideales que el vientre y el bolsillo, y la juventud que se levanta pidiendo a gritos un Chile nuevo y grande, no hay tregua posible.
Que los viejos se vayan a sus casas, no quieran que un día los jóvenes los echen al cementerio.
Todo lo grande que se ha hecho en América y sobre todo en Chile, lo han hecho los jóvenes. Así es que pueden reírse de la juventud. Bolívar actuó a los 29 años. Carrera, a los 22; O’Higgins, a los 34, y Portales, a los 36.
Que se vayan los viejos y que venga juventud limpia y fuerte, con los ojos iluminados de entusiasmo y de esperanza.
8 de agosto de 1925.
* * *
El presente texto se conserva íntegro, atendiendo a la gramática y ortografía del original. Véase: Huidobro, Vicente, “Balance Patriótico”, en Acción, año I (número 4), 8 de agosto de 1925. (N. del E.)