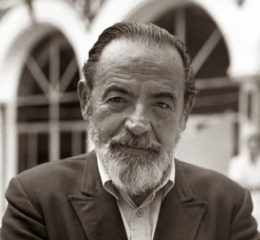En la calzada de Jesús del Monte
que toda la vida es sueño
Calderón
I
El primer discurso
En la calzada más bien enorme de Jesús del Monte
donde la demasiada luz forma otras paredes con el polvo
cansa mi principal costumbre de recordar un nombre,
y ya voy figurándome que soy algún portón insomne
que fijamente mira el ruido suave de las sombras
alrededor de las columnas distraídas y grandes en su calma.
Cuánto abruma mi suerte, que barajan mis días estos dedos de piedra
en el rincón oculto que orea de prisa la nostalgia
como un soplo que nombra el espacio dichoso de la fiesta.
Al centro de la noche, centro también de la provincia,
he sentido los astros como espuma de oro deshacerse
si en el silencio delgado penetraba.
Redondas naves despaciosas lanudas de celestes algas
daban ganas de irse por la bahía en sosiego
más allá de las finas rompientes estrelladas.
Y en la ciudad las casas eran altas murallas para que las tinieblas quiebren,
¡oh el hervor callado de la luna que sitia las tapias blancas
y el ruido de las aguas que hacia el origen se apresuran!
y daban miedo las tablas frágiles del sueño lamidas por la noche vasta.
Mas en los días el vuelo desgarrador de la paloma
embriagaba mis ojos con la gracia cruel de las distancias.
Cómo pasa mi nombre, qué maciza paciencia para jugar sus días
en esta isla pequeña rodeada por Dios en todas partes,
canto del mar y canto irrestañable de los astros.
Calzada, reino, sueño mío, de veras tú me comprendes
cuando la demasiada luz forma nuevas paredes con el polvo
y mi costumbre me abruma y en ti ciego descanso.
II
El segundo discurso
Aquí un momento
Tendrán que oírme decir que no me conozco,
no sé quién ríe por mí la noble broma,
en torno de mi abuelo dicen
que buen vino rondaba,
que gruesa frente y que nariz de toro,
dicen, aquí en familia,
que su padre rompió la sien como crujiente almendra
para moler la noche ciega,
para librar la sombra
que le cegaba la nariz al moro,
sino que puede que fuese mi vecino
puesto que toda muerte, dicen,
es sólo un crimen, una farsa salvaje,
y hace ya tanto tiempo que no importa
hacen ya tantos viernes
(¿barajas las semanas?)
que no sé si es el sueño de ayer tarde
o el recuerdo que tengo,
que tuve, que tenía de mis manos,
que dos espejos, dicen, fácilmente procuran
estas visiones y yo digo
que primero me invento alguna cosa
con que atarme las cuerdas de la de la cara
y luego los abuelos, quizás, y la memoria.
Porque yo vi la pesadumbre,
las jerarquías cerradas del velorio,
la madera final y la pobreza,
me pasma lo callado, brutalmente
me pasma lo callado y digo
no sé quién ríe por mí la noble broma,
en torno de mi abuelo, dicen, qué buen vino
dejadme que lo piense aquí un momento.
Aquí en el patio, junto
a las columnas romanas, impasibles
en su agobiada pesadumbre, altas,
y mientras hiere mi garganta
la transparencia de la noche,
tan profunda, tan limpia
que saciara la sed de mi tiniebla,
mientras recuento los brocados
y otras riquezas oscuras de mi tedio
con la mano sagaz, la mano ciega,
y confundo las palmas
con los desgarradores sucedidos
en la tarde del Viernes,
por no dormirse antes de tiempo,
confundo los harapos
polvorientos del alma
con el abrigo luzbel de la baraja,
imagino las harpas silenciosas,
el llanto de David,
las caras aguzadas
de los vecinos y su pena,
sepulto mi lugar en áurea fábula
sin poder remediarlo,
por no dormirse antes de tiempo,
sigo pensando, aquí, mi amigo, sucediéndome.
Dicen que soy reciente, de ayer mismo,
que nada tengo en qué pensar, que baile
como los frutos que la demencia impulsa.
Si dejo de soñar quién nos abriga entonces,
si dejo de pensar este sueño
con qué lengua dirán
éste inventó edades si nadie ya las habrá nunca.
Voy a nombrar las cosas…
Voy a nombrar las cosas, los sonoros
altos que ven el festejar del viento,
los portales profundos, las mamparas
cerradas a la sombra y al silencio.
Y el interior sagrado, la penumbra
que surcan los oficios polvorientos,
la madera del hombre, la nocturna
madera de mi cuerpo cuando duermo.
Y la pobreza del lugar, y el polvo
en que testaron las huellas de mi padre,
sitios de piedra decidida y limpia,
despojados de sombra, siempre iguales.
Sin olvidar la compasión del fuego
en la intemperie del solar distante
ni el sacramento gozoso de la lluvia
en el humilde cáliz de mi parque.
Ni el estupendo muro, mediodía,
terso y añil e interminable.
Con la mirada inmóvil del verano
mi cariño sabrá de las veredas
por donde huyen los ávidos domingos
y regresan, ya lunes, cabizbajos.
Y nombraré las cosas, tan despacio
que cuando pierda el Paraíso de mi calle
y mis olvidos me la vuelvan sueño,
pueda llamarla de pronto con el alba.
Tiempo de la siesta
Asurbanipal en su palacio
está leyendo un libro de aventuras
mientras dibuja entre los aires
un halcón su círculo de gritos
y pasa el tiempo, con la guardia, afuera.
Siente Asurbanipal que alguien lo mira,
ya vuelve la cabeza, el sol le corta
en dos la barba, en dos también el manto
y en dos el libro de aventuras mientras
Nínive truena, con el tiempo, afuera.
Pero antes de mirar a quien lo mira
deben pasar los días de aquel año,
los años de su vida más las vidas
de Ciro y Alejandro y Empédocles y Cristo
y el tiempo con las nubes, a toda prisa, afuera.
Al fondo de la estancia los leones
en naranja perpetúan su bostezo:
las baldosas siguen tan desnudas,
tan regias, tan asirias como siempre,
anticipando el tiempo y el desierto afuera.
Asurbanipal no ha visto a quien lo mira
desde un enjambre de islas increadas
y en una identidad de sol y tedio.
Temblando vuelve a su libro de aventuras
mientras el tiempo, cauto, se ensombrece afuera.
La niña en el bosque
Caperuza del alma, está en lo oscuro
el lobo, donde nunca
sospecharías,
y te mira
desde su roca de miseria,
su soledad, su enorme hambre.
Tú le preguntas: ¿por qué tienes
esos ojos redondos?
Y él responde,
ciego, para mirarte
mejor, llorando.
Y en seguida
tú vuelves: las orejas,
¿por qué tan grandes?
Y él,
para escucharte, oh música
del mundo, sólo
para escucharte.
Y luego
lo demás es la sombra —indescifrable.
El General a veces nos decía
A Fina
El General a veces nos decía
extendiendo sus manos transparentes:
«así fue que lo vimos aquel día
en la tranquila lluvia indiferente
sobre el negro caballo memorable».
Suavizaba la sombra del alero
su camisa de nieve irreprochable
y el arco duro del perfil severo.
Y mientras en el patio de azul fino
cercana renacía la tristeza
del platanar con sus nocturnos roces,
más allá de las palmas y el camino,
limpiamente ceñida su pobreza,
pasaban en silencio nuestros dioses.
Comienza un lunes
La eternidad por fin comienza un lunes
y el día siguiente apenas tiene nombre
y el otro es el oscuro, el abolido.
Y en él se apagan todos los murmullos
y aquel rostro que amábamos se esfuma
y en vano es ya la espera, nadie viene.
La eternidad ignora las costumbres,
le da lo mismo rojo que azul tierno,
se inclina al gris, al humo, a la ceniza.
Nombre y fecha tú grabas en un mármol,
los roza displicente con el hombro,
ni un montoncillo de amargura deja.
Y sin embargo, ves, me aferro al lunes
y al día siguiente doy el nombre tuyo
y con la punta del cigarro escribo
en plena oscuridad: aquí he vivido.
Testamento
Habiendo llegado al tiempo en que
la penumbra ya no me consuela más
y me apocan los presagios pequeños;
habiendo llegado a este tiempo;
y como las heces del café
abren de pronto ahora para mí
sus redondas bocas amargas;
habiendo llegado a este tiempo;
y perdida ya toda esperanza de
algún merecido ascenso, de
ver el manar sereno de la sombra;
y no poseyendo más que este tiempo;
no poseyendo más, en fin,
que mi memoria de las noches y
su vibrante delicadeza enorme;
no poseyendo más
entre cielo y tierra que
mi memoria, que este tiempo;
decido hacer mi testamento.
Es este:
les dejo
el tiempo, todo el tiempo.